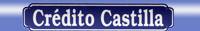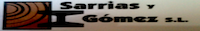Aprovechando la oportunidad de estas fechas navideñas, me permito expresaros -queridos amigos- mis sinceros deseos de que las disfrutéis intensamente con todos y en todos los sentidos. Parto del supuesto de que, a pesar de -o, quizás, gracias a- la actual crisis económica y gracias a las lecciones que nos dicta nuestra experiencia cotidiana, deberíamos adoptar la firme decisión de disfrutar intensamente de esa abundante serie de variados momentos de gozo que, de manera continua, nos proporciona la vida de cada día. Es sabido que, en contra de los dictados de la machacona publicidad, no son necesarios grandes dispendios para aprovechar esos ratos placenteros que, aunque sean breves, jalonan cada una de nuestras jornadas.
A pesar de que aún quedan resabios de aquella convicción que –quizás empujados por la buena voluntad- nos inculcaron nuestros educadores, poco a poco vamos descubriendo los saludables beneficios que, tanto para el cuerpo como para el espíritu, nos proporcionan los placeres que alegran nuestros cuerpos y serenan nuestros espíritus. De manera lenta pero imparable se va debilitando aquella sensación amarga –aquella mala conciencia- que, en nuestra juventud, nos quedaba tras las experiencias placenteras. Sin necesidad de acudir a teorías filosóficas ni a explicaciones psicológicas, felizmente hemos llegado a la conclusión de que disfrutar con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto y con el tacto no sólo no nos hace daño sino que, si lo hacemos de forma razonable y controlada, fortalece el organismo y sana la mente.
Pero es que, además, disponemos de una amplia serie de placeres intensos que, hábilmente administrados, constituyen el bienestar, el capital humano más económico y más rentable. Nos llama la atención, sin embargo, lo escasamente que valoramos estos deleites tan baratos como, por ejemplo, una conversación distendida, la cabezada detrás del almuerzo, el desayuno con churros en la cama, la relectura pausada de aquel libro que leímos de pequeños, la contemplación de nuestras puestas de sol, la repetición de algunos de los juegos que hacíamos cuando éramos –más- pequeños, la presión del dedo de un bebé, la preparación detallada de un viaje, o que alguien nos diga muy, muy bajito al oído “te quiero”. Y es que, en resumen, lo que más nos gratifica es sentirnos bien con nosotros mismos –con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos- y advertir que alguien nos acepta y nos quiere. Felicidades.
José Antonio Hernández Guerrero