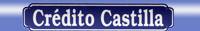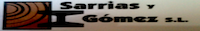Con la palabra “frivolidad”, empleada en el artículo anterior, no me
refería a los sentimientos de alegría ni a las bromas carnavalescas,
sino sólo a esa actitud de quienes no toman la vida en serio porque sólo
tienen en cuenta los aspectos anecdóticos de los comportamientos
humanos. Por eso estoy de acuerdo con quienes afirman que las coplas chirigoteras pueden revelar un alto grado de sensatez.
Frívolo, por el contrario, es quien no diferencia entre lo esencial y
lo accidental, entre lo importante y lo insignificante porque, según él,
todos los episodios forman parte de un universo insoportablemente leve.
Ejemplos ilustrativos de frivolidad nos lo ofrecen los medios de comunicación en los que se vierten comentarios superficiales sobre unos asuntos que son importantes y, a veces, graves. No estoy pensando, por lo tanto, en esos cuplés que, a veces, constituyen análisis agudos y oportunos sobre la realidad cotidiana, sino que aludo a esa actitud epidérmica, que -en una interpretación benévola- tiene su origen en la intención falsamente pedagógica de simplificar los problemas complejos con la broma, el cachondeo o el sarcasmo, sobre todo, cuando se refieren a los principios éticos –de cualquier ideología-, a las cuestiones delicadas de la vida pública y al funcionamiento de las instituciones educativas, sociales, jurídicas o religiosas. En mi opinión, la omnipresente publicidad nos está convirtiendo en unos seres triviales, en meros consumidores guiados por consignas tópicas carentes principios sólidos, de criterios válidos y de pautas consistentes o, en otras palabras, desprovistos de esos objetivos utópicos que alientan y que alimentan nuestro vivir diario, más allá de la diversión momentánea.