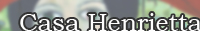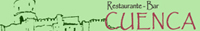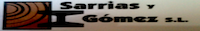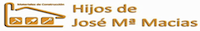El Cronista oficial de Jimena , José Regueira, dedica a Baelo Claudia su colaboración en el último número de La Revista de Sotogrande.
Hay veces que se impone un pequeño ejercicio de imaginación para disfrutar del paisaje ‘comme il faut’, para vislumbrar lo que se esconde tras las piedras cubiertas de musgo, para apreciar en su justa medida la grandeza de un escenario que, por conocido y familiar, a menudo nos pasa desapercibido. Una visita a la milenaria, solitaria y bellísima Baelo Claudia no deja indiferente.
La ensenada de Bolonia esconde varios tesoros: la playa interminable coronada al Oeste por una magnífica duna, el horizonte de África y el Estrecho al Sur y, desde luego, las delicadas ruinas de la vieja ciudad romana de Baelo Claudia, enclave que se remonta al siglo II antes de Cristo y donde todavía pueden vislumbrarse las primeras industrias de salazón del atún, probablemente razón de ser del asentamiento.
Alejada de los circuitos turísticos tradicionales, Baelo Claudia ofrece el raro privilegio de poder pasear por sus calles perfectamente conservadas sin cruzarse con nadie mientras se pisan las losas del ‘decumanus maximus’ (avenida principal trazada de Este a Oeste de la ciudad) o del ‘cardo maximus’ (perpendicular a ésta de Norte a Sur).
Se agradece este injusto olvido del turismo de masas, al menos en los meses de invierno, para poder apreciar la magnificencia y el buen estado de conservación de las ruinas. Baelo sorprende por la facilidad con la que se puede apreciar el trazado de una ciudad romana, la distribución de sus calles, el lugar que ocupaban sus tres templos gemelos consagrados a las deidades principales del Olimpo romano, Júpiter, Juno y Minerva, o ese otro dedicado a la egipcia Isis, ejemplo de sincretismo con las religiones orientales de los últimos siglos del Imperio.
Es curioso descubrir que lo que ahora consideraríamos el mejor lugar de la ciudad, la primera línea de playa, lo ocupaban las industrias de salazón, su corazón económico. Se conservan perfectamente las diversas instalaciones, las piletas de salado del pescado y aun otras más pequeñas donde se elaboraba el legendario ‘garum’, esa salsa o mejunje, según se mire, fabricado con la sangre y las vísceras del atún y otros pescados provenientes de las almadrabas, de notable importancia en la antigüedad y que se usó en sus distintas variedades desde condimento universal a ungüento cicatrizante.
El urbanismo es el plato fuerte que ofrece esta pequeña ciudad excavada con mimo y salvaguardada por un moderno Centro de Interpretación de arquitectura controvertida, pero donde espera un pequeño y exquisito museo y que, al cabo, es la garantía de conservación de todo el recinto y del futuro de las excavaciones, pues aún queda mucho terreno por explorar hasta sacar a la luz todo el tejido urbano.
Lo que el visitante puede ahora apreciar es, sobre todo, la zona monumental de la ciudad, con la columnata de la basílica (edificio para administración de justicia) presidida por una imponente escultura dedicada al emperador Trajano. La basílica pertenece al conjunto del Foro, verdadero corazón de la ciudad y que en el caso de Baelo Claudia supone el ejemplo mejor conservado de toda la península y uno de los mejores del mundo.
En Baelo, de hecho, el visitante puede fácilmente percibir lo que era una ciudad romana, aunque sea de pequeñas dimensiones, como ésta (13 hectáreas de recinto amurallado). Aquí se puede ver sin dificultad el trazado urbano ideal recomendado por Vitruvio, con un centro urbano y monumental en torno al Foro y presidido en la parte alta por el Capitolio (los templos de las tres deidades principales o ‘capitolinas’, Marte, Juno y Minerva), el diseño de una ciudad que probablemente tuvo su apogeo en la época de Augusto, en torno al siglo I después de Cristo y cuya decadencia, posiblemente a causa de uno o más terremotos, se data dos siglos después.
Y esta ciudad modelo y réplica del concepto sagrado de la urbe por antonomasia, Roma, se ofrece en la ensenada de Bolonia como una pequeña e irrepetible joya abierta a una de las playas más bonitas de España. Visitar Baelo Claudia es volver la vista al centro del mundo que aquí existió hace dos mil años, cuando este pequeño enclave fue el centro del tráfico marítimo con África, con Tingis (la actual Tánger) y, como queda dicho, origen y referente de la todavía importante industria de las almadrabas atuneras. En definitiva, Baelo Claudia es la verdadera, aunque olvidada, joya del Estrecho.
J. Regueira.
Nota de Tiojimeno :
José Regueira nos comenta que este articulo publicado en La revista de Sotogrande es un resumen y nos envia el texto completo de su artículo :
UNA VISITA A BAELO CLAUDIA
José Regueira Ramos
Estos últimos días he tenido un reencuentro con el apasionante tema de los atunes y
otras especies migratorias del Estrecho y sus pesquerías. Era un tema que tenía un tanto
aparcado después de mis publicaciones sobre los Túnidos y tunantes en las almadrabas
gaditanas, Zahara de los Atunes, paraíso cervantino del Sur, algunos artículos en diferentes
publicaciones y una comunicación a unas Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar sobre El
informe de Martín Sarmiento sobre las migraciones de los atunes del Estrecho, además de mi
colaboración en el libro Historias del Estrecho, cuya autoría me honro en compartir con
investigadores tan prestigiosos como Antonio Torremocha y Michel Ponsich, que tan
importante labor investigadora hizo en Baelo Claudia. En este reencuentro he estado
maravillosamente atendido en este yacimiento romano de Bolonia por los arqueólogos Belén
Casademont y José Ángel Expósito. Han sido unos anfitriones de lujo que me pusieron al día de
las últimas publicaciones en torno a Baelo y el litoral gaditano, incluso obsequiándome con
alguna de ellas. José Ángel fue además un guía excepcional, informándome sobre el terreno
del estado actual del yacimiento. A ellos y a Nina Pérez, el más sincero agradecimiento mío y
de mi señora, también destinataria de sus atenciones y su magisterio.
Esta visita a Baelo vino motivada porque dentro de unos días visitarán el Conjunto
Arqueológico de Baelo Claudia unas cincuenta personas pertenecientes al Instituto de Estudios
Bercianos. Se trata de una Asociación científica similar a nuestro Instituto de Estudios
Campogibraltareños, que viene desarrollando una brillante e intensa actividad investigadora,
editora y divulgadora en diversas materias culturales relacionadas con la comarca leonesa del
Bierzo. Debido a mi íntima vinculación con esa comarca por razones familiares y afectivas, me
han pedido que les sirva de guía en esta visita al yacimiento romano de Bolonia, invitación que
he aceptado con sumo placer. Juntamente con mi esposa Keti Mauriz, berciana de pro,
pondremos el máximo interés en esta tarea de cicerones ocasionales.
Coincide esta visita al yacimiento ictioarqueológico con el inicio del calado de las
cuatro almadrabas actuales en la zona del Estrecho, que son además las únicas que
actualmente se calan en España. Son las de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa. Estas actuales
almadrabas ejercen la misma actividad de pesca de atunes que se desarrollaba en Baelo
Claudia desde el siglo II a. de Cristo al III de la Era Cristiana. Como es sabido, Baelo es el
testimonio más cabal de la antigüedad e importancia de las pesquerías de peces migratorios
en el Estrecho de Gibraltar, que se viene practicando desde época fenicia. La singularidad de
Baelo radica en condensar en unas 13 hectáreas prácticamente todos los elementos
representativos del urbanismo de una ciudad en época romana, a pesar de que apenas llegó a
superar los 1.000 habitantes. A escala reducida se pueden observar todos los elementos
típicos de las urbes romanas: el foro, el capitolio, las termas, el teatro el mercado o la basílica.
También el típico trazado perpendicular de las calles romanas: decumanus (E-O) y cardus (N-S).
Además de la importante zona industrial compuesta por las pilas y los recintos destinados a
salazón de los atunes y a la confección de garum, condimento apreciadísimo en el Imperio
Romano.
Se da la curiosa circunstancia de una extraña vinculación, a lo largo de la historia, de
las almadrabas del Estrecho con la provincia leonesa y concretamente con la comarca del
Bierzo. En 1294 Sancho IV concedió al leonés Guzmán el Bueno el privilegio de almadrabas, por
su heroica defensa de la plaza de Tarifa, recién conquistada a los musulmanes. Este monopolio
de pesca de atunes se extendía territorialmente por todo el litoral andaluz entonces
conquistado, es decir, desde Ayamonte a Gibraltar. Y en el aspecto temporal la concesión era a
perpetuidad para Guzmán y sus descendientes. A la estirpe de los Guzmán le fue concedido en
1445 el Ducado de Medina Sidonia, que continuó en poder del monopolio de pesca de atunes
hasta 1837.
En el siglo XVIII las almadrabas ducales atravesaron una fuerte crisis, por la drástica
disminución en el número de atunes migratorios por nuestras costas. Pedro de Alcántara
Guzmán, XIV duque de Medina Sidonia, recurrió para solicitar información de la causa de esta
decadencia y orientación sobre posibles soluciones no a un experto almadrabero o a un
profundo conocedor de nuestras costas. Lo hizo a un sabio benedictino, Martín Sarmiento,
nacido en Villafranca del Bierzo aunque de familia gallega y criado en Galicia. El duque conocía
muy bien la extraordinaria erudición de este monje, al que visitaba diariamente en su celda del
convento de San Martín, en Madrid y, por tanto, sabía de su total dedicación al estudio en la
extensísima bibliografía de que disponía en su celda y en la biblioteca del monasterio. El
resultado fue el más completo informe conocido hasta esa fecha sobre la biología de los
atunes, sus hábitos migratorios y toda una serie de observaciones sobre la causa de la
decadencia y una serie de consejos para su recuperación. Incluía además la primera estadística
conocida en el mundo sobre la pesca de atunes. La categoría de este informe es reconocida
por la Organización Mundial del Atún Tropical en su sede de La Jolla (California), colocando en
lugar preferente la efigie de Martín Sarmiento, con un recuerdo a este histórico documento.
La íntima relación durante muchos años entre el XIV duque de Medina Sidonia y
Martín Sarmiento la demostró precisamente un investigador berciano, José Santos Puerto, con
la publicación de la amplísima correspondencia entre ambos. Este libro fue editado
precisamente por el Instituto de Estudios Bercianos.
Se da además la coincidencia de que Pedro de Alcántara fue el último duque de
Medina Sidonia miembro de la familia Guzmán, porque a su muerte en 1779 el título pasó a la
estirpe de los Álvarez de Toledo. De esta forma se unieron en la misma familia los títulos de
duques de Medina Sidonia y marqueses de Villafranca del Bierzo. Así pues, desde 1779 hasta
1837 el monopolio de la pesca de atunes en las costas de la Andalucía atlántica fue monopolio
del marquesado de Villafranca del Bierzo. Aún hoy en el extraordinario archivo del palacio
ducal en Sanlúcar conviven los legajos de la historia de las almadrabas del Estrecho y la del
marquesado de Villafranca del Bierzo. De modo que los ilustrados excursionistas bercianos
visitarán una importante actividad pesquera de las costas andaluzas que durante medio siglo
fue monopolio del marquesado berciano. Lo que a buen seguro sorprenderá a más de uno.
Otra coincidencia es la del topónimo y el antropónimo Baelo. Este apellido solo lo
hemos encontrado precisamente en varias localidades bercianas. La primera referencia a los
Baelo aparece en la localidad de Arganza y se remonta al siglo XVI. Desde entonces se conserva
en esta misma localidad y lo hemos encontrado también en las localidades bercianas de Campelo y Quilós (Cacabelos). En Arganza existe además una calle llamada también Baelo.
Hay todavía otra circunstancia que vincula íntimamente el recinto de Baelo Claudia con una familia procedente de Castilla León. En los años posteriores a la guerra civil un palentino apellidado Otero fue uno de los miles de hombres que trabajaron en la construcción de los 500 fortines y otras edificaciones militares que se erigieron en torno al Estrecho. Otero se radicó en Bolonia y durante más de sesenta años fue vigilante e incluso guía del conjunto arqueológico, de cuyas excavaciones fue testigo privilegiado, habiendo conocido prácticamente a todos los arqueólogos que desde entonces realizaron la práctica totalidad de las intervenciones que han puesto al descubierto el actual recinto. Su vivienda se encuentra encima de las ruinas y en ella han nacido y vivido sus hijas, una de las cuales está empleada en Baelo y otra regenta el bar-restaurante que lleva su apellido, que está en el mismo lugar, encima de las ruinas de Baelo.
Una serie de extrañas vinculaciones de Baelo con tierras leonesas que explicaremos a nuestros amigos bercianos, a quienes sin duda sorprenderán tantas coincidencias. A ellos va dedicado este artículo. Bienvenidos a estas tierras y mares del Estrecho.
(Un resumen de este artículo se envió para su publicación en La Revista de Sotogrande, marzo 2014).