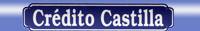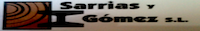Les ofrecemos la Cata del Libro del jimenato Luís Alberto Fernandez Piña " Bytes y Ciberespacio"
Capitulo 1:
Desde su terraza observaba cómo el día declinaba y se ocultaba con lentitud tras las montañas. La luz era desplazada y barrida por la incipiente oscuridad de la noche, que llegaba con pequeños retazos difuminados y desfigurados, tímidos aún pero pacientes, con la seguridad de que nada le quitaría su eterno dominio.
El silencio lo invadía todo: el pueblo, las vegas y las huertas de los alrededores se mostraban en calma, tan solo era quebrado por las bandadas de aves que pasaban graznando sobre las casas, inquietas, preparándose para cobijarse durante la noche. Los animales salvajes eran los únicos que se mantenían absortos de lo ocurrido, o eso parecía.
El viento había dejado de soplar a mediodía y la quietud invadía la atmósfera. El
ambiente estaba demasiado sereno, como si el ojo de un huracán gigante se hubiese
plantado sobre Buceite, controlándolo todo y a todos, absorbiendo el sonido e inundando el
pueblo de silencio. Y si no fuera por los graznidos ocasionales de las aves hasta el silencio
habría resultado incómodo esa tarde, como un infinito baúl lleno de secretos ocultos e
inconfesables.
Poco a poco aparecían y llegaban al pueblo las últimas familias, las que poseían un
huerto más alejado y tardaban más por la distancia que tenían que recorrer a pie; o tal vez
porque se quedaban atareadas en otros quehaceres, necesarios para continuar con la
rutina cotidiana. Venían con el cuerpo y las ropas sucias, cansados del trabajo y con el
anhelo de darse un buen baño caliente que aliviase la piel de su cuerpo. Pero la higiene ya
no era como antes.
Algunos venían todavía por el asfalto de la carretera, otros andaban ya por la calle
hacia sus casas. Las caras de ellos reflejaban el cansancio, el agotamiento; muchos
bostezaban mientras andaban, con ojos rojos y lacrimosos, deseando el plato de la poca
comida caliente que disponían. Más tarde vendría el placer y el descanso del colchón y la
almohada.
Las caras llegaban cada día más morenas y enrojecidas: pieles bronceadas con el
paso de los días trabajando bajo un sol inclemente.
Cada persona que habitaba en el pueblo era imprescindible en esos momentos. Todos
se necesitaban y se ayudaban, porque era eso o no tener nada y desaparecer como todo lo
que se va y se escapa de las manos. Sin querer, les había tocado elegir eso o morir; el
esfuerzo de cada uno era esencial para continuar con el desagradable juego de la
supervivencia.
Junto con todas esas personas venían también adolescentes y niños pequeños, niños
que aspiraban a ser futuros trabajadores perpetuos si no se producía un desenlace de la
guerra a su favor. En esos momentos toda mano de obra que se ofreciese y se pudiese
aprovechar era necesaria, vital, y ellos, los pequeñines, trabajaban hasta donde podían
resistir, siempre bajo la atenta vigilancia de sus padres. La mayoría de ellos se dedicaban a
realizar tareas de poco esfuerzo: arrancaban con pequeñas azadas las malas hierbas con
las que se encontraban en las extensas vegas o en los grandes e improvisados huertos, y
retiraban todas las piedras para amontonarlas luego en un lugar determinado ―la mayor
parte de ellas se destinaban luego para construir pequeños muros de piedra que serían
usados para separar cada parcela que se había cedido para las familias, otras se usaban
para hacer majanos que los conejos usarían como madrigueras―; pero lo que más les
gustaba y divertía a los niños era regar los surcos cultivados y labrados, usando los pedales
de las bicicletas para impulsar el agua con el aire que se metía en las gomas de riego con
los pedaleos. Era todo un entretenimiento para ellos. Con tantas tareas básicas, pero
constantes, algunos llegaban dormidos en los brazos de los adultos.
Muchos de los que llegaban portaban carros de mano trayendo distintas cosas en
ellos. Sobre todo destacaba y llamaba la atención los que aparecían cargados con botellas
de agua de todos los tamaños ―seguramente habrían estado en el río después de trabajar
y por eso regresaban más tarde de lo habitual―. Se aprovechaba todo tipo de envases que
había en casa: desde grandes botellas de ocho y cinco litros, hasta las más pequeñitas y
otros tipos de recipientes con rosca. Los llenaban con el agua del río para luego
transportarlos a las casas. Nada de eso haría falta si las tuberías de los hogares hubieran
continuado expulsando agua cada vez que giraban o accionaban la llave del grifo; pero esta
dejó de correr por ellas y ahora había que transportarla desde el río, por lo que se requería
del esfuerzo de todos y del racionamiento de cada gota que recogían en los recipientes. El
tiempo del derroche había quedado atrás. Todo se aprovechaba y a todo se le exprimía su
utilidad. El agua se utilizaba sobre todo para quitar los restos de suciedad que dejaba el
trabajo en la ropa y en el cuerpo, también para preparar los caldos que bebían en grandes
cantidades acompañados de unos pocos pedazos de carne, de pescado, o de algunas
verduras recogidas de los huertos.
Otros, que también venían con carros, habían colocado una manta en ellos y allí
venían los niños que el cansancio había llevado al sueño. Cuando a la familia no le
quedaba más remedio que permanecer la mayor parte del día en el campo, todos tenían
que estar juntos, y con más razón los pequeños, ante la imposibilidad e inseguridad de
dejarlos solos en la casa sin vigilancia alguna.
Ciertos hombres venían con escopetas y rifles apoyados en sus hombros. La
desconfianza había crecido enormemente, pero no entre los vecinos del pueblo, todos
gente de confianza, sino por lo extraño, por lo desconocido que pudiese presentarse de
fuera con malas intenciones. Nunca llegaban a saber si el día que había amanecido sería el
último para algunos de ellos, o para todos. El alcalde ―un hombre admirable que no quiso
olvidarse de su responsabilidad para con el pueblo y que siguió ejerciendo sus funciones de
forma voluntaria, además de realizar las mismas tareas de supervivencia como todos los
demás― se llegó a preocupar al ver que muchos de sus vecinos portaban armas en sus
idas y venidas al campo. Prometió que si algo ajeno a ellos se acercaba al pueblo, él los
avisaría con antelación haciendo sonar la alarma situada en lo alto de la torre del
Ayuntamiento. Les dijo que no hacía falta llevar las armas cerca durante todo el día, aún
menos cuando había niños cerca. Pero después del intento del alcalde de tranquilizar a los
vecinos, muchos siguieron llevando y portando sus armas diariamente; cada uno
obsesionado por la protección de los suyos, sin querer alejarse de sus costumbres y
miedos.
Otros, en lugar de armas, traían sus cañas de pescar en una mano y en la otra
llevaban cubos que contenían los pocos peces que habían capturado en el río. Los niños
eran los que se encargaban de recoger cangrejos rojos o almejas, entre sus juegos e idas y
venidas durante la mañana y la tarde en la orilla del río. Incluso los más ágiles cogían ranas
o tortugas, que llevaban en los cubos con las cabezas ocultas bajo sus caparazones.
Indeciso destino para los pobres animales, habitantes del río, que formarían parte de la
cena, o tal vez del almuerzo del día siguiente, o quedarían como meras mascotas
encerradas en recipientes descoloridos.
Lewis había llegado a la casa antes que los otros porque volvía en su robusta bicicleta
del trabajo. Podría decirse que era casi la única bicicleta que quedaba intacta porque la
mayoría fueron desmontadas para aprovechar sus piezas en diversos objetos e inventos
muy útiles que se fabricaron, como el sistema de riego con los pedales. Llegó del trabajo
pedaleando deprisa, cogió la libreta y el bolígrafo, subió a la terraza, y allí comenzó a
escribir mientras contemplaba el atardecer. Lewis solía escribir sobre lo que había ocurrido
en todo el mundo y que los había conducido a aquella situación. Sus opiniones y reflexiones
se mezclaban con la historia que sabía, y las palabras se desprendían con facilidad del
bolígrafo a medida que el sol se ocultaba y el atardecer avanzaba en la tarde.
Hacía días que los atardeceres ya no eran los mismos: el cielo había dejado de emitir
el bonito color azul que le caracterizaba, esa capa de vida a la que todos estaban
acostumbrados, y lentamente, con el transcurso de los días, un color parduzco fue
extendiéndose en él; un color terrizo, como polvo que se hubiese alzado, lejano, por alguna
tormenta o viento fuerte. O quizás por la guerra. Lo triste era que se había asentado en la
alta atmósfera y eran ya muchos los días que el cielo había perdido su reinado azul,
emitiendo esa tonalidad extraña que lo hacía igualable al que se veía en las fotografías del
planeta Marte. Eso también había provocado que la temperatura aumentase: los rayos del
sol entraban filtrados y luego se hacía más difícil su reflejo hacia el exterior debido a esa
barrera en suspensión, por lo que el calor permanecía junto a los trabajadores, para
hacerles la vida menos llevadera y más imposible. Los que trabajaban en el campo se
cansaban y sudaban más debido a esa fina capa de polvo que retenía el calor.
Todo eran contrariedades. Ocurriese lo que ocurriese, la vida no mostraba nada bueno
desde hacía semanas, solo ofrecía problemas a los que las personas simplemente se
tenían que adaptar, sin posibilidad de elegir ninguna otra opción.
Debido al calor las noches se hacían también eternas, pero normalmente el cansancio
de la jornada de trabajo se imponía a las calurosas noches y al final todos conseguían
dormir ―los niños antes que los adultos―, para descansar y recuperar esas horas de
agotamiento y cansancio físico. Al fin y al cabo las personas son en su conjunto como una
batería biológica que han de ser recargadas durante la noche, con la electricidad de los
sueños.
En las casas de cada uno, depositadas en los buzones o simplemente metidas bajo las
puertas, esperaban a ser recogidas unas pequeñas cuartillas que el alcalde y unos ayudantes
habían repartido durante la tarde. Las cuartillas ―todas escritas pacientemente a mano―
eran el nuevo sistema de comunicación entre los vecinos del pueblo, ya que también las
casas se habían quedado sin luz y los ordenadores eran inservibles. Tampoco funcionaba el
teléfono fijo, o los móviles, que se descargaron lentamente sin poder ser cargados de nuevo
en los enchufes inertes y faltos de corriente eléctrica. El alcalde acudía a estas cuartillas
cuando quería informar de los nuevos cambios que se producirían y de las nuevas medidas
que tendrían que adoptar para continuar sobreviviendo.
El atardecer se despedía de aquella parte del mundo. El sol, en su declinar imparable,
reflejaba su decadente luz en la extraña atmósfera y lo convertía en un verdadero atardecer
espectacular con un cielo terrizo intenso, muy brillante. En ese cielo, las bandadas de aves
continuaban graznando desagradablemente, parecían espantadas, demasiado asustadas
como para decir que se estaban comportando de una forma normal. No era habitual que
tantas aves revoloteasen a esa hora de la tarde en la que muchas debían de estar ya
posadas en sus refugios y preparándose para pasar la noche. Sus ruidosos graznidos se
hacían cada vez más evidentes en la silenciosa tarde, y muchos de los que pasaban por la
calle, en dirección a sus casas, levantaban la cabeza hacia el cielo atraídos por el extraño
comportamiento de las aves. Todas ruidosas y visiblemente muy alteradas. Sombras negras
y plumosas sobre un cielo terrizo en decadencia, con el sol enviando sus últimos retazos de
vida.
Lewis cogió sus prismáticos, apuntó hacia el numeroso grupo de aves y comprobó, con
sorpresa, que entre ellas había algunas que nunca había visto tan cerca de la montaña:
gaviotas, charranes, cormoranes, y muchas otras aves costeras que sobrevolaban el pueblo
sin rumbo. Huyendo hacia alguna parte.
De repente, unos destellos comenzaron a deslumbrar el negro horizonte, como una
tormenta repentina salida de la nada. Relámpagos de luz, inesperados y descontrolados, que
parecían poder fulminar cualquier cosa que se encontrase a su alcance. Estos cambiaban de
color e intensidad por momentos: blanquecinos, rojizos, verdosos, anaranjados, azulados; un
silencioso despliegue de luces que cogió a todos desprevenidos.
El contorno de las montañas y de los árboles se perfiló con evidencia al contraste con
las luces gigantescas que, como faros iluminando el mar de oscuridad que se avecinaba,
iluminaban desenfocando el entorno desde algún punto más lejano.
Las caras, que habían sido teñidas minutos antes con la luz del moribundo atardecer,
se giraron para mirar con sorpresa, y mezcla de espanto, los repentinos resplandores. Esos
vecinos que todavía no habían entrado en sus casas empezaron a llamar a los demás
―que ya habían llegado del trabajo y preparaban la cena, o quizás se lavaban con paños
húmedos y un poco de agua calentada en cazos por el fuego de la chimenea o de los
hornos―, que salían con curiosidad atraídos por las voces que les daban desde la calle
para que viesen el extraño espectáculo, bello por su colorido desde la distancia, pero
horrible por su crudeza para los que lo estaban viviendo en sus cercanías.
En las pupilas de cada observador danzaba a su antojo cada fulgor de color que
aparecía repentinamente y se reflejaba en las nubes opacas de la reciente noche.
Los niños corrieron en grupo, alborotados. Se reunieron comentando el fenómeno
entre ellos, entre gritos, risas, saltos y aspavientos exagerados con sus pequeños y gráciles
brazos, representando el fenómeno con sus infinitas inocencias e inmensa imaginación.
Y entonces, comenzaron a llegar los sonidos de las explosiones.
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Una detrás de otra. Débiles en un principio pero terribles más tarde, arrasando la
silenciosa atmósfera que los había cobijado durante el día, ahogando hasta los graznidos
de las asustadas aves que volaban descontroladas y se alejaban todavía más de la costa,
adentrándose en las montañas cercanas para encontrar un refugio seguro entre las ramas
de los árboles, y los huecos de las rocas.
El viento cobró vida de repente y una brisa comenzó a brotar de la misma dirección
en la que se producían los destellos. Era templado, quizás calentado por las incontables
explosiones, y llevaba impregnado un extraño olor a quemado. El espectáculo que
contemplaban se hizo desagradable de repente: lo que veían era la guerra y los
resultados que esta producía.
Los estallidos se sucedían uno tras otro en el horizonte, inundando con sus redobles
todo el aire, lejanos, crueles, mortíferos, clamores agónicos; la dureza de la guerra les
llegaba a los oídos. Muchos niños gritaron y se llevaron las manos a los oídos, asustados, y
corrieron en busca de la seguridad familiar, los pilares que los protegían en todo momento.
Hasta entonces la lucha había permanecido en las grandes ciudades, alejada de ellos
y de la aparente tranquilidad que les proporcionaba el pueblo; pero ya se estaba acercando
demasiado. Allí habitaban muchas familias sin protección que no entendían de armas ni de
guerra, que contemplaban la desgracia en ese momento.
Poco a poco los destellos comenzaron a ser unicolores, todos blancos sobre un fondo
negro, sin estrellas. La capa de polvo en suspensión en la alta atmósfera hacía más
sonoras las explosiones y más visuales los destellos. Era como estar viendo una
desagradable representación teatral en una inmensa cúpula que lo proyectaba todo a
cientos de kilómetros, y nadie había sido invitado para contemplarla.
Muchos asistieron insignificantes e impotentes al transcurso de una batalla que nunca
se tuvo que producir. Era la primera vez que la veían directamente, lo más cerca que la
habían tenido, y les preocupaba sobre todo la proximidad a la que se encontraban los que
se habían rebelado contra la humanidad, los que habían provocado el conflicto tan cruel
que les arrebató todo lo que habían poseído.
Nadie gritó, ni vitoreó, ni apoyó a los cientos o tal vez miles de seres humanos que
luchaban allá a lo lejos bajo los distantes destellos, y que quizás estaban dando su vida en
ese momento para conseguir el dominio ―por el que siempre se habían sentido dueños―,
para proteger a las personas y sus pertenencias. Pero la crueldad y la potencia del fuego
hacían dudar del incierto destino, permaneciendo con la balanza expectante sin saber a
qué lado declinarla.
Las explosiones continuaban sucediéndose cada vez con más violencia, a pesar de la
lejanía. Eran como fuegos artificiales de una feria macabra y sin final. Los minutos se
hacían interminables, pasaban y continuaba aquel dantesco espectáculo que parecía no
tener fin. Los que lo contemplaban no tenían nada al alcance para saber quién ganaba a
quién, o quién perdía contra quién. No tenían forma de saberlo, no conocerían el desenlace
de ese brutal despliegue visual y sonoro hasta pasados varios días. Incluso podrían estar
contemplando su final sin percatarse de ello; o tal vez era a la inversa.
La zona en la que se estaba produciendo la lucha era por el polígono industrial de la
costa. Cientos de bombas y balas estarían silbando por el aire en esas ciudades costeras;
aunque, en realidad, la batalla se producía por todo el mundo. Allí se creaban y se
construían multitudes de cosas, era un lugar importante de producción, y quien ganase se
quedaría como dueño de toda aquella zona tan decisiva.
Poco a poco los vecinos congregados fueron perdiendo el interés y se marcharon a sus
casas, más apesadumbrados que nunca. Lewis quiso permanecer un poco más pero al
final también se marchó sin llegar a saber cuándo iba a terminar aquello.
Esa noche se fueron a la cama sobrecogidos, zozobrados y tensos. Oyendo el eco de
las innumerables explosiones que se sucedían en la costa, viendo los destellos lejanos a
través de las ventanas; reflejos blancos en paredes tiznadas de oscuridad. En la
profundidad de la madrugada hasta creyeron sentir que el suelo temblaba. Los sueños se
sacudían conmocionados por la realidad.
Durante toda la noche continuó la guerra allá, a kilómetros de distancia, sin descanso,
sin ninguna pausa para dejarles pensar si continuaban siendo ellos mismos y que lo poco
que les pertenecía estaba en su lugar, como siempre. Ninguno se atrevió a decir nada en
voz alta, ni siquiera a comentar con los más allegados ―aunque muchos lo llegaron a
pensar― que el metal aplastaba a la carne y el hueso; que los robots, una vez más, se
hacían con el control.
Puedes encontrar el libro en distintos establecimiento de Jimena y San pablo o contactando directamente con Luís Alberto
Puedes ver otras CATAS DE LIBROS en TJD pinchando AQUI