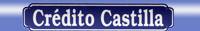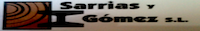Este fin de semana –queridos amigos- me he limitado
a dar un “paseo gaditano”: he repetido ese recorrido circular que empieza en la
Plaza de San Juan de Dios, sigue por la calle Pelota, por la Plaza de la
Catedral, por Compañía, por la Plaza de las Flores, por la calle Columela, por El
Palillero, San Francisco, calle Nueva, y termina nuevamente en la Plaza de San
Juan de Dios.
En esta ocasión, mi propósito no ha sido cultural
ni comercial: este trayecto no me ha servido para repasar nuestra historia, no
me he detenido bajo los toldos del Corpus a contemplar esa mezcla de estilos
neoclásico e isabelino del suntuoso edificio de nuestro Ayuntamiento, ni me he
sentado en uno de los bancos para escuchar las campanadas de “El amor brujo”,
esa melodía de Falla con la que su reloj nos marca las horas. He pasado de
largo por delante de la Catedral sin fijar mi atención en su fachada para
identificar cuales son sus elementos barrocos, sus rasgos rococós y sus
componentes neoclásicos.
Tampoco me he entretenido para disfrutar con la
variedad de plantas que se exhiben en esa encrucijada florida en la que desembocan
las calles más concurridas y comerciales de nuestra Ciudad y en la que,
histriónicamente, se luce la otra casa “colorá”, el corpulento edificio de
Correos de estilo regionalista con algunos matices modernistas. No me he parado ante los escaparates deslumbrantes en los
que se exponen los nuevos modelos de la moda de verano y los últimos saldos de las
rebajas del mes de junio.
Me he limitado a pasear tranquilamente observando
los vestidos, los andares, los gestos y las expresiones de los que por allí
transitan y que, presurosos, se dirigen a efectuar algunas compras o a realizar
gestiones burocráticas. Me ha llamado la atención de manera especial cómo el
ritmo de los que se acercan a esta plaza es sensiblemente diferente del de los
que emprenden el camino de regreso: ¿será verdad –me he preguntado- que la meta final de todos nuestros
recorridos vitales sea regresar al punto de partida?
Tengo
la impresión de que los sucesivos impulsos que experimentamos a lo largo de
toda nuestra existencia nos empujan, paradójicamente, para que regresemos al
claustro materno, a nuestro primer hogar, a nuestras primeras sensaciones y, en
definitiva, al alejamiento del mundo y al silencio, a la quietud y a la
desaparición. Emprender
el camino del regreso es una de las maneras, quizás inevitables, de dirigirnos
al futuro. Si penetramos en
el fondo íntimo de nuestras aspiraciones más profundas, podremos comprobar cómo
permanecen agazapadas muchas de las experiencias de nuestra niñez. Regresar al
futuro es, más que una ingeniosa paradoja, una explicación elemental del
sentido de nuestros deseos.
En más de una ocasión me habéis
preguntado –queridas amigas y amigos- si la vida es un viaje en busca de un
destino, una aventura hacia un mundo desconocido o un mero paseo de recreo.
Aprovecho esta oportunidad para deciros que, en mi caso al menos, la vida es un
recorrido esperanzado de encontrarme con algunas de esas personas que, cómo
vosotros, me
revelan mi propia imagen. Estoy
plenamente convencido de que algunos encuentros encierran semillas fecundas
que, si las cultivamos con esmero, germinarán y nos proporcionarán cosechas
abundantes.
Artículo de José Antonio Hernández Guerrero